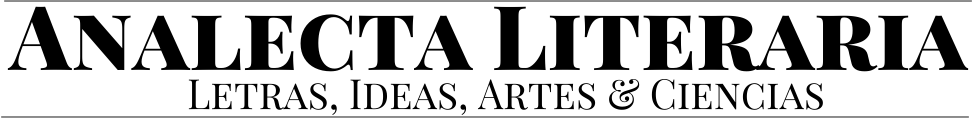Aparecidas
y otros cuentos
1. APARECIDAS
A Carlos Fuentes
«… siempre tendrás el gesto de ese momento aterrador
en que te diste cuenta, amigo mío, de que la silla presidencial,
la Silla del Águila, es nada más y nada menos que un asiento
en la montaña rusa que llamamos la República Mexicana…»
Carlos Fuentes, “La silla del Águila”, 2002.-
Las manos del General aparecieron un día de éstos, alrededor de las 15 hs. caminando por la Avenida de Mayo. Como es de suponer, caminaban con sus propios dedos. En los extremos superiores (o inferiores, según como se miren) estaban cubiertas de sangre seca. Era por la amputación, ¿Viste? Aunque dicen que los cadáveres ya no sangran pero éste parece que sí, porque el General era muy porfiado, siempre hacía lo que quería, incluso después de muerto. Los primeros transeúntes que se dieron cuenta se desmayaron del susto. Los medios de información dijeron que, como era previsible, enfilaban, ambas, hacia la Casa Rosada. Se les frunció el ukelele a todos los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional. El General, como era su costumbre, venía a retomar el mando. Aunque fuera, nada más que con las manos, ¿qué más necesitaba? Siempre sobró su espíritu, diseminado y creciendo por estas pampas. Y el cerebro, ¡buéh!, eso no era muy indispensable, sobre todo para el General. Muchos trataron de capturarlas para impedirles el paso. No pudieron. Eran manos mágicas… Llegaron en perfecto estado de salud. Abrieron la puerta del Despacho. Se instalaron, como siempre, en el Sillón Presidencial…
«Sus alas de gallinazo grande, sucias y medio desplumadas,
estaban encalladas para siempre en el lodazal».
Gabriel García Márquez,
“Un señor muy viejo con unas alas enormes”.
— «Acá estamos, esperando el agua»— me dijo una vez la Nelly, con esa sabiduría tan de tierra adentro que vos no sabés si es de una resignación absoluta o de un fatalismo crítico.
– «No sabemos si nos vamos a tener que ir todos a Firmat o si habrá que quedarse por acá, »- me dijo mientras me cebaba unos mates, dulces, con esa azúcar inmunda que los asquerosean absolutamente pero que son los mates como a ella le gustan.
Me dijo eso mientras tomábamos mates en el porche de su casa, entre las rosas color de obispo y los enanos de jardín, con el agua subiendo ya por la vereda, y nada, mirando el líquido elemento como un paisaje natural de la zona, pateando alguna culebra de vez en cuando y tratando de ver cómo iba a ahuyentar los mosquitos después.
Más luego, luego pasaron muchas cosas, a lo mejor demasiadas. El agua no vino, como siempre, llegó hasta las puertas de las casas y después, tímidamente, mansamente, se fue retirando; se metió de en de veras en las casas de los vecinos de las afueras, de los que estaban más cerca de la laguna y ésos sí tuvieron que irse un tiempo (algunos no volvieron) a algunas casas de parientes, de amigos, prestadas o no, de la zona o no. Era enrancharse en donde se pudiera hasta que el agua bajara… si bajaba, eso…
Muchos campos se perdieron, muchos animales se ahogaron. Algunas personas también se ahogaron. Hubo tierras que se perdieron en forma absoluta, o porque el agua no bajó, o porque debían de pasar muchos años para poder trabajar esa tierra de nuevo y hacerla fértil otra vez.
Es que el agua de la laguna destruye todo (¿no es que cura, che? ¿en qué quedamos?). No puede crecer nada después en las tierras que estuvo anegando. Las tierras floridas, las plagadas de amapolas y margaritas fueron desapareciendo bajo el barro, feneciendo las corolas multicolores en las tierras podridas, aplastados los tallos por las patas de los flamencos y las garzas que nunca tuvieron tanto para buscar con sus picos, sino, bajo el peso inconfundible de algún que otro castor que paseaba su obesa presencia por entre los humedales oscuros. Los campos sembrados también desaparecieron bajo las aguas, los girasoles, el trigo y el maíz, quintas de frutas y hortalizas y verduras…
Las primeras que dejaron de venir fueron las mariposas, las que invadían el campo a veces, según la estación, el día, la hora y la dirección del viento que hubiera… Las mariposas del limonero les decíamos nosotros, después me vine a enterar que eran las monarcas, las que invadían a veces; pero pasaban, dos o tres veces al año, en bandadas inmensas por sobre los cielos, por sobre los techos de las casas, los árboles y los jardines y sí, es cierto, paraban todas en el limonero. Eran enormes y amarillas y negras, parecía que fueran orquídeas voladoras. Lo más hermoso que he visto hasta el día de hoy, cuando invadían por toneladas los cielos y nuestros árboles. Tampoco vinieron más los colibríes que sabían venir por bandadas a bendecir nuestras flores con sus picos golosos del néctar y que sabían tener una lucha denodada con las abejas por nuestras rosas.
Sin embargo los limoneros quedaron, también los ciruelos. También la Nelly cebando mates con azúcar en su porche plagado de rosas y de enanos de jardín. También las culebras y los sapos que hicieron de ese lugar su lugar natural. También la laguna que de vez en cuando se agiganta mucho más de la cuenta pero que después, vaya a saber por cuál misterio del destino impredecible vuelve, lentamente, mansamente, a su cauce anterior. También quedó el mangrullo, desafiando malones inexistentes desde el horizonte verde y azul, blanco como una torre nívea en el medio de la nada, punto de encuentro para el fulbito, centro de los torneos comunales. Quedó algún que otro girasol, ahogado en el centro del verde de la maroma de soja, pidiendo socorro a Van Gogh desde tanto yuyo. Quedaron los mejores caballos del mundo, los más cuidados, los más mimados. Quedaron nuestros fabulosos perros, los más tiernos, compañeros y cazadores. Quedaron nuestros mejores amigos, y sino, su recuerdo. Quedaron los viejos, esperando que los hijos vuelvan de la ciudad, a visitarlos. Quedaron los que eligieron quedarse y tener sus hijos y sus nietos en el pueblo, y ser felices con eso, nada más, nada menos. Quedaron los espíritus de los que ya murieron, deambulando incansablemente en las casas en las que habitaron y haciendo algún que otro ruido, para espantar, como corresponde, a los que actualmente habitan sus casas. Quedó el horizonte marítimo plagado de flamencos color coral, de garzas blancas y cisnes negros de cuello blanco y pico rojo. Quedaron las nutrias, ariscas y nadadoras, tan dulces y ágiles que no podés entender cómo las matan para sacarles la piel. Quedaron las tierras mansas, que se inundan de vez en cuando, inmensas de paz hasta en su mismo centro. Quedó el loco Pino contando chistes muy malos por las veredas, la señorita Mirtha recibiendo a los ex alumnos en su casa, los chicos apostándole al amor en la plaza o en el picnic de la primavera o en la laguna y el cura horrorizándose de tanto chisme suelto. Quedó la vida, flotando a como se pueda, remando contra los meteoros intempestivos, peleándole a la laguna su palmo de tierra, increpándole al destino su posibilidad de existir.
3. CARLA
Tengo frío, tengo frío, tengo mucho frío… los pies ya no los siento casi, los dedos de los pies, si me los toco me duelen pero sino es como si ya no los tuviera, siempre tuve problemas de mala circulación sanguínea pero… Ahora ya casi no los siento, che, es como que ni siquiera me duelen, ya es como si no existieran, como si hubieran dejado de existir del todo. Le doy la orden al cerebro de mover los deditos, el dedo gordo, el chiquito, y nada che, no me los veo, pero me parece que ya no se mueven que ya es como que ni los siento ni los puedo mover porque ya se me están empezando a congelar y entonces es por eso que me dejaron de doler. Con las manos me pasa más o menos lo mismo es como que ya casi no las siento, las tenía heladas al principio, heladísimas diría pero poquito a poco se fueron poniendo cada vez más duras, después me empezaron a doler muchísimo, era el frío mezclado con el dolor, mamá, a eso mismo le siguió un gran dolor, un dolor inmenso, como el que me había pasado con los dedos de los pies; pero ahora, ahora, ahora, ahorita mismo es como que los dedos de las manos ya tampoco los siento, es como si no los tuviera y trato de manejarlos con la mente y de decirles agarren tal cosa o agarren aquello o rascame la nariz que tampoco la siento del frío que hace y nada che, nada, nada, es como que ellos definitivamente no responden, entonces pienso; pienso también, que los dedos de las manos también se me están congelando o ya se me congelaron de lo lindo porque no hacen nada de lo que yo les pido que hagan…
Es que hace mucho frío acá, hace mucho frío acá adentro… No sé cuánto tiempo hace que me dejaron acá, que me largaron así, de prepo y a los golpes, rebotando contra el piso. Hace frío y está muy oscuro y no hay luz. Creo que estoy sola. Por lo menos pienso eso. No escucho nada. Nada. El cerebro todavía me funciona. Por lo menos, eso parece. A lo lejos, muy lejano escucho como un murmullo de aguas que se mecen lentamente. Sí, que se mecen como yo quisiera mecerme, en la poltrona antigua que tenía mi abuela en la salita del living, allá, en la casa de Tortuguitas. Con medias de lana calentitas y un pullover de canelones, también de lana, de ésos que la abuela sabía hacer. Pero no estoy en la casa de la abuela en Tortugas y tampoco tengo puestas las medias que ella tejía. No tengo medias. Tengo tan sólo frío, frío, un frío horroroso que me invade todo el cuerpo. Tengo dolor. Mucho dolor. Dolor de los golpes, las patadas y las pisotadas. Los culatazos en las mandíbulas. Tengo dolores. Me duele adentro. Adentro de los adentros de los adentros. Desde todos mis orificios hasta mis vísceras. A veces pienso cuando carnean los animales y primero, antes que nada, les sacan las vísceras, después la piel, y después, lentamente, van despostando las presas. ¿Harán eso conmigo? Tengo la boca partida de los golpes y el dolor me pasa por los labios y las encías hasta llegarme al fondo de la garganta. Tengo las partes destruidas. Todo. Los orificios mayores y los menores. Rotos hasta adentro. Rotos. Todo roto. Sangrando. Tengo la piel en jirones. Rota también. Desnudo el cuerpo. Y el frío. Siento el frío hasta adentro de las uñas. Rotas también. Rotas y sangrando, mamá. Tengo frío. Tengo frío. Tengo muchísimo frío. Me duele hasta adentro de los huesos el frío que hace acá. Mi piel desnuda sangra. No escucho nada, nada. Ninguna voz. Ningún ruido. Sólo a lo lejos, muy pero muy lejos, un murmullo de aguas meciéndose. Ya casi ni siento los pies. Ya ni siquiera me duelen. A veces pienso que se me están congelando, por eso ya casi ni los siento. Ni los dedos de los pies. Ni los de las manos. Tengo mucho frío en el pecho. Toso. Un poco. Escupo sangre. No veo nada pero es un líquido viscoso con el olor y el sabor de la sangre. La pruebo. Es rica. Sabrosa. Toso otra vez. Más fuerte. Y otra vez. Y otra. Cada tosido es un dolor hasta adentro del alma misma. Me duele todo. Hasta el fondo del espíritu. Tengo frío. Tengo frío. Tengo mucho frío, mamá. Escucho un ruido muy a lo lejos. Como de una puerta o de algo que se abre o cierra. Ruido de cadenas y cerrojos. Huelo las lavandas resplandecientes en el jardín de la abuela, inundado de sol y de luz. Las rosas blancas y las rojas que tenía en el cantero de la entrada, junto al porche. Un unicornio de luz azul me lleva raudo sobre sus crines violetas. Volamos hacia la luz de la luna en una noche tan clara, tan plena de estrellas, tan iluminada de astros resplandecientes de brillo y candor. Veo dragones de luz. Me guiñan los ojos desde los cielos. Abrazan las nubes y vomitan fuegos magentas cantando canciones de cuna. Escucho voces, mamá. Primero a lo lejos, muy. Luego, cada vez más cerca. Mamá. Escucho las voces que se acercan. Y tengo frío. Tengo frío. Tengo mucho frío, mamá. Toso otra vez. Y otra vez. Y otra. Y me duele hasta el fondo del alma. Escucho las voces y las pisadas en el suelo. No los veo, ya no veo nada pero los escucho. Me duele desde los bordes de la superficie de toda mi piel hasta adentro de todo, hasta el centro. Me duele desde todos mis orificios hasta mis vísceras. Y tengo frío. Tengo frío. Tengo mucho frío, mamá. Escucho que abren la puerta. Me gritan algo muy fuerte que no entiendo. Y un golpe. Y otro. Y otro. Mamá. Y otro grito. Y veo animales de luz que vienen volando a buscarme para llevarme jineteándolos hasta los cielos. Unicornios. Dragones. Gárgolas. Esfinges. Y me vuelo con ellos mamá, atravesando paredes y muros y sorteando los tiros y los golpes y los culatazos y los gritos y los gritos y más gritos. Y el frío. Y el dolor. Y la sangre. Y los golpes. Y tengo frío. Tengo frío. Tengo mucho frío, mamá. Mucho frío…
MARIANA MIRANDA, poeta, narradora y psicóloga argentina, nacida en Rosario el 5 de Mayo de 1966. Vive en Melincué desde esa fecha hasta 1980, año en que se muda a Rosario y termina allí la escuela secundaria egresando de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario en 1991. Actualmente vive y trabaja en Rosario en donde ejerce como Psicóloga Clínica y Forense. Es autora de prosa y verso. Ha obtenido numerosos premios publicación en concursos literarios locales, nacionales e internacionales. Tiene publicados: 22: canciones para a(r)mar y otros versos (Poesía, Rosario, 1995), Muertita y otros cuentos (Cuentos, Bs. As, 2009), Gil, Santo Argentino (leyenda, Bs. As., 2009), Bagualas para mi tierra (poesía, Rosario, 2010) y Aparecidas (Cuentos, 2014). Dicta talleres de lectoescritura para adultos en la Biblioteca Popular Alfonsina Storni. Es colaboradora del Suplemento Rosario 12 del Diario Página 12. Forma parte de la redacción de la Revista “El Vecino”. Es tesista de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Rosario y miembro del Instituto de Jurídica del Colegio de Psicólogos de Rosario.